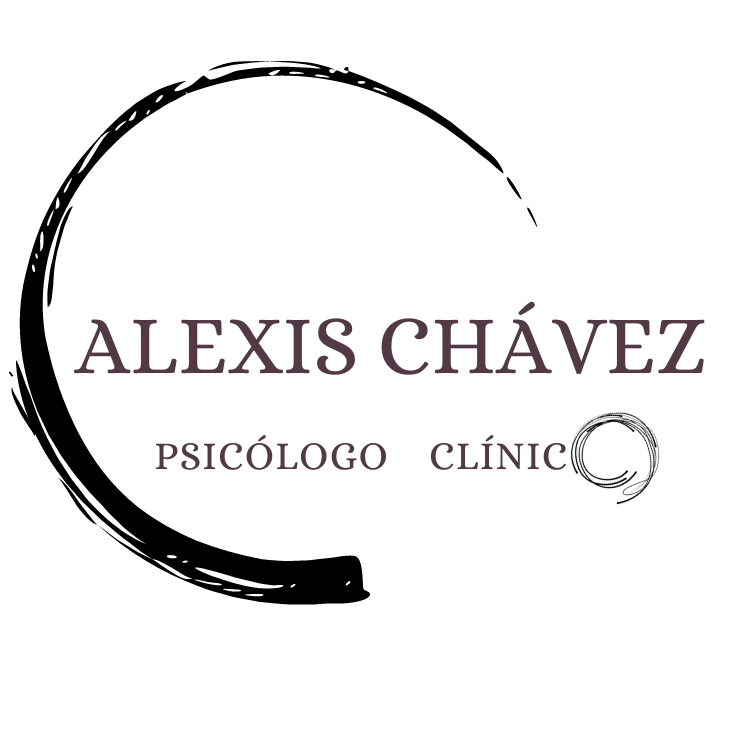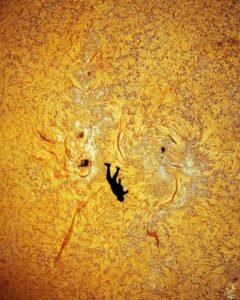Mi infancia y adolescencia estuvieron marcadas por las actitudes urbanas populistas de una zona marginal del sur de Guayaquil. Unos le dicen la Trinity, otros la vía perimortal, algunos aniñados conservadores la nombran como la trinitaria. Yo le llamo hogar. Es donde crecí, es donde cogí calle, donde agarré carácter, donde aprendí a pelear para defender el honor de mi barbilla, en donde desde muy pequeño tenías que hacerte un lugar en los grupos de niños enojados para no ser el marica miedoso. Cuando pienso en la trinitaria es imposible no pensar en mis padres.
Recordar sus voces y sus miradas me transportan a diferentes escenarios de mi minoría de edad. Los momentos que pasaron y que se cristalizaron en grandes reuniones en la sala de la casa en donde recordábamos y hablábamos de los chismes del día. Las conversaciones a fuera, en el pórtico con vista a la calle de brea en donde pasaban niños y niñas regresando de sus escuelas a sus casas gritando, saltando y huyendo del Thor, el perro pitbull color blanco de mi hermano. Definitivamente era como un rayo cuando perseguía y espantaba a esos niños. De vez en cuando pienso también en las tardes noches de parrillada. Esas infaltables reuniones de carnes asadas cada vez que mi papá llegaba de PC porque le tocaba trabajar.
La cerveza y la música a todo volumen eran la mezcla perfecta para cocinar el caldo de la melancolía que se servía en platos de relatos sobre las experiencias nefastas del trabajo y del amor. Los vecinos de a lado, ex suegros de mi hermano eran los acompañantes fieles de grandes encuentros en donde se unían a la celebración y de escuchar las grandes anécdotas. De vez en cuando se unían más personas del populacho a lo que yo llamo una especie de terapia de grupo con un enfoque constructivista y herramientas de karaoke en donde el objetivo era demostrar quien era más miserable.
Así demás experiencias vienen a mi memoria cada vez que recuerdo a mis padres. Mismos que se vieron atravesados por manzanas de cementos y canchas de tierra. Ya es julio y sus cumpleaños se acercan. Julio eran fechas de azul y blanco en la trinitaria. Literalmente todo lo que era calle, paredes, postes, casas, cables eléctricos se pintaban con los colores de la bandera de Guayaquil. Y las jugarretas y competencias nunca faltaban. En cada cuadra desde Jaher para adentro se podía sentir la vibra del indor. Y siempre lo acompañaba el olor del chuzo cuencano asado junto a la presencia de libadores semiprofesionales.
Julio consumía a la trinitaria en constantes competencias de palos encebados y carreras de sacos. Los niños como soldados se prestaban a las órdenes de sus comandantes padres para ejecutar el trabajo sucio y grasiento del ascenso a los premios. Algunos, no lo hacíamos por el premio, lo hacíamos porque queríamos vivir. Pasar el momento, reírnos de la derrota propia y la del otro. Reírnos de la vida y su breve incapacidad de pasarnos por encima.
En la trinitaria tengo muchos recuerdos que rosan y detonan lo irascible, sin embargo, estas emociones intensas desembocan e inauguran varios afectos concupiscibles que levantan memorias sensibles sobre mi antigua comunidad. Aunque haya tenido que ser una especie de niño guerrero afro mestizo de una zona marginal popular, jamás sentí tanta cercanía y calidez comunitaria como en esos años. Aunque la trinitaria no era la mejor urbe por su estética sí que brillaba por su gran virtuosismo de cómo cuidaba de lo más jóvenes, de los mayores y de las minorías. La capacidad de adaptarse a los diversos colectivos y permitir la creación de espacios comunes en donde cabía la juguetona y contingente idiosincrasia.
Es seguro que, aunque me fui del barrio, el barrio jamás se fue de mí.